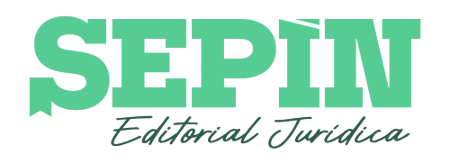Criterio del Tribunal Supremo en relación con el control de abusividad del IRPH
El Tribunal Supremo abordó el control de abusividad sobre el IRPH en sus sentencias 595/2020, (SP/SENT/1071879), 596/2020 (SP/SENT/1073879),597/2020 (SP/SENT/1072461), y 598/2020, todas ellas de 12 de noviembre y, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, se pronunció sobre los parámetros que debían tomarse en consideración a fin de determinar si el índice de referencia superaba el denominado doble control de transparencia.
Un primer parámetro de transparencia venía determinado por la publicación del IRPH en el BOE, ya que la publicación en el Boletín Oficial permitiría al consumidor medio entender que dicho índice de referencia se calculaba atendiendo al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda. Al venir publicado el IRPH en el BOE esté primer requisito se entendía debidamente superado.
El segundo parámetro de transparencia se articuló entorno a la información que la entidad prestamista hubiera facilitado al consumidor sobre la evolución que dicho índice de referencia había mantenido en el pasado. No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la falta de cumplimiento de este parámetro no conllevaba la nulidad per se del referido índice: de no haberse suministrado la información preceptiva, se abría la puerta a que los Juzgados y Tribunales pudieran entrar a valorar si el índice incorporado a un contrato de préstamo hipotecario era abusivo y, por ende, nulo[1].
Y, para determinar si el IRPH era abusivo y, por ende, nulo, por causar un desequilibrio importante en los derechos de los consumidores contrario a la buena fe, el Tribunal Supremo aclaró que el control de contenido no se podía limitar a comparar la evolución del EURIBOR con el del IRPH -y del resto de índices-, ya que la evolución más o menos favorable del índice de referencia durante la vida del préstamo no podía ser determinante para apreciar su carácter abusivo, al no caber un control sobre el precio del contrato -vid. sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020, C-452/18-.Según el criterio sostenido por el Tribunal Supremo los intereses que se van a aplicar a un determinado contrato -diferencial más tipo de interés de referencia- vendrán determinados por la valoración del riesgo y las demás características de la operación, como son la solvencia del deudor, calidad de las garantías concurrentes, plazo y cuantía del préstamo; y, por dicho motivo, el Tribunal Supremo rechazó de plano que el IRPH fuera una cláusula abusiva y, por ende, nula, ya que no se había acreditado que dicho índice de referencia conllevara un desequilibrio entre la contraprestaciones de las partes y, ni mucho menos, se había justificado que fuera contrario a la buena fe, ya que el índice en cuestión era un índice oficial que se publicaba en el BOE.
Control de transparencia tras la sentencia del TJUE, Sala Novena, de 12 de diciembre de 2024. Asunto C-300/23
La sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024, Sala Novena, C-300/2023, resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de San Sebastián en su Auto de fecha 27 de abril de 2023, en el que formula hasta veintidós preguntas diferentes, a fin de fijar los criterios interpretativos del control de abusividad sobre el mencionado índice de referencia.
Debe partirse de que el TJUE ha confirmado que el requisito de transparencia se cumplirá por el mero hecho de que el IRPH haya sido publicado en el BOE, no obstante, para que dicha presunción opere, el profesional deberá acreditar que los elementos publicados deben ser suficientes accesibles para un consumidor medio, gracias a la información dada por el profesional. Y, en el supuesto de que no se acredite dicho extremo, el TJUE exige al profesional que facilite una definición completa del índice y de cualquier información pertinente al consumidor, estableciendo al respecto que:
“…incumbe al profesional ofrecer directamente una definición completa de ese índice y cualquier otra información pertinente, en particular por lo que se refiere a una eventual advertencia hecha por la autoridad que haya establecido dicho índice acerca de sus particularidades y de las consecuencias de este que puedan considerarse importantes para el consumidor con el fin de evaluar correctamente las consecuencias económicas de la celebración del contrato de préstamo hipotecario que se le propone. En cualquier caso, incumbe al profesional ofrecer al consumidor toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar”.
Ciertamente la citada sentencia conlleva un cambio del paradigma ya que, tras rechazar el criterio mantenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exige al profesional que no pueda acreditar que ha suministrado información suficiente para que el consumidor tenga acceso a los parámetros publicados en el BOE, que haya suministrado:
- Una definición completa de ese índice y cualquier otra información pertinente, en particular por lo que se refiere a una eventual advertencia hecha por la autoridad que haya establecido dicho índice acerca de sus particularidades y de las consecuencias de este que puedan considerarse importantes para el consumidor con el fin de evaluar correctamente las consecuencias económicas de la celebración del contrato de préstamo hipotecario que se le propone.
- La evolución pasada del índice
- El método de cálculo.
- Toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar (Circular 5/1994, de 22 de julio).
Para el supuesto de que la entidad financiera no pueda acreditar debidamente que, o facilitó información suficiente al consumidor para que tuviera acceso a las publicaciones oficiales o, en caso contrario, que informó directamente de los elementos vinculados al índice de referencia en los términos contemplados en la sentencia del TJUE, el índice de referencia no superará el doble control de transparencia y, en consecuencia, procederá su declaración de nulidad por su carácter abusivo. Valoración que, en todo caso, corresponde a los juzgados y tribunales nacionales.
Efectos vinculados a la declaración de nulidad del IRPH
Otra cuestión de sumo interés que aborda y resuelve la citada sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2024 son los efectos vinculados a la declaración de nulidad de la cláusula abusiva. Y, a tal fin, debemos partir de que el Juez nacional que considere que una cláusula de un contrato celebrado con consumidores es abusiva debe abstenerse de aplicarla y expulsarla del contrato -vid. arts. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 1993 (SP/LEG/7056), y 83 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (SP/LEG/3870)-.
Si el contrato puede subsistir sin la cláusula abusiva la declaración de nulidad conllevará la mera expulsión del contrato, escenario diferente se plantea en aquellos supuestos en los que el contrato no puede subsistir por faltarle uno de los elementos esenciales, como es el precio. Para dar respuesta a esta cuestión, el Juzgado que planteó la cuestión prejudicial planteó cuatro posibilidades:
- Sustituir el IRPH por el diferencial negativo recomendado por el preámbulo de la Circular 5/1994. El TJUE no rechaza abiertamente esta opción ya que permite la integración del contrato con una norma de Derecho nacional. No obstante, los juzgados y tribunales nacionales deberán valorar si dicha integración sería perjudicial para los intereses de los consumidores ya que, en cierta medida, podría poner en peligro el efecto disuasorio para las entidades financieras.
- Aplicar el IRPH Conjunto de entidades más un diferencial medio. El TJUE tampoco descarta la posibilidad de aplicar esta opción, aunque debe realizarse una ponderación de sus efectos desde el marco de la insuficiente sanción a la entidad financiera.
- Resolver el contrato con los efectos previstos en el artículo 1.303 del Código Civil (SP/LEG/2311), esto es, restitución de contraprestaciones. El TJUE es concluyen al resolver que es contrario al Derecho de la Unión.
- Existencia de causa torpe a los efectos del artículo 1.306 del Código Civil. El TJUE no se pronuncia al respecto.
A la vista de lo anterior, es evidente que serán nuestros juzgados y tribunales los encargados de delimitar los efectos vinculados a la declaración de nulidad del IRPH -eso sí, en los casos en los que se declare su nulidad-, lo que vaticina cierta inseguridad jurídica al albur de los diferentes criterios que se pueden plantear.
Conclusiones
El TJUE, en la citada sentencia de 12 de diciembre de 2024, ha enmendado la plana al Tribunal Supremo y ha reforzado la protección de los consumidores afectados por el IRPH. Aunque el Tribunal Comunitario parte de la transparencia del IRPH por el mero hecho de que haya sido publicado en el BOE, para que dicha presunción pueda desplegar efectos exige del profesional que acredite que informó al consumidor expresamente de que estos elementos se encontraban publicados para que pudiera acceder a ellos; y, en caso contrario, el profesional viene obligado a facilitar una definición completa del índice y de cualquier información pertinente al consumidor, lo que deberá ser debidamente acreditado por la entidad financiera.
Si el profesional no acredita debidamente ninguno de estos dos extremos el IRPH no habrá superado el control de transparencia y, en consecuencia, será abusivo y nulo, por lo que no desplegará efecto alguno en el marco del contrato crediticio.
En última instancia, el TJUE se pronuncia sobre los efectos inherentes a la declaración de nulidad y, aunque no despeja todas las incógnitas, si aclara que la expulsión de la cláusula del contrato no puede conllevar la resolución del contrato ex. artículo 1.303 del Código Civil, dejando en el aire si el resto de alternativas planteadas por el Juzgado nacional se ajustan al Derecho comunitario, lo que corresponderá decidir a los juzgados nacionales.
Para ampliar información sobre este tema, el próximo 28 de enero, Alicia Agüero Ortiz, Doctora de Derecho Civil, realizará una formación online en la que explicará de una manera práctica el IRPH: su validez y nulidad y, en concreto, la sentencia analizada en este post.
[1] Según reiterada jurisprudencia del TJUE, cuando se trata de elementos esenciales del contrato (precio y prestación), el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, entrar a valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato (vid. SSTJUE de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler ; de 26 febrero de 2015, C-143/13, Matei; de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc; de 14 de marzo de 2019, C-118/17, Dunai; y de 5 de junio de 2019, C-38/17, GT).