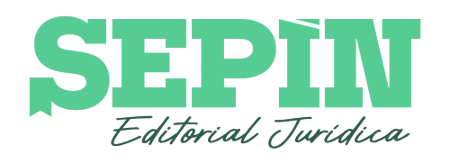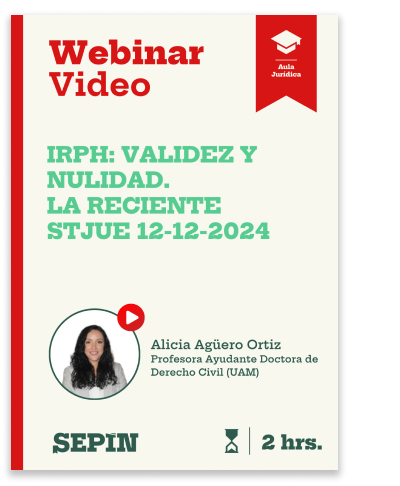No podemos olvidar que el Tribunal Supremo ya abordó el control de abusividad sobre el IRPH en sus conocidas sentencias 595/2020, 596/2020 ,597/2020, y 598/2020, todas ellas de 12 de noviembre y, en aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18, se pronunció sobre los parámetros que debían tomarse en consideración a fin de determinar si el índice de referencia superaba el denominado doble control de transparencia.
A modo de resumen, y para centrar la cuestión, debemos recordar que:
- Un primer parámetro de transparencia venía determinado por la publicación del IRPH en el BOE, ya que la publicación en el Boletín Oficial permitiría al consumidor medio entender que dicho índice de referencia se calculaba atendiendo al tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda. Al venir publicado el IRPH en el BOE esté primer requisito se entendía debidamente superado.
- El segundo parámetro de transparencia se articuló entorno a la información que la entidad prestamista hubiera facilitado al consumidor sobre la evolución que dicho índice de referencia había mantenido en el pasado. No obstante, el Tribunal Supremo aclaró que la falta de cumplimiento de este parámetro no conllevaba la nulidad per se del referido índice: de no haberse suministrado la información preceptiva, se abría la puerta a que los Juzgados y Tribunales pudieran entrar a valorar si el índice incorporado a un contrato de préstamo hipotecario era abusivo y, por ende, nulo[1]
Y, para determinar si el IRPH era abusivo y, por ende, nulo, por causar un desequilibrio importante en los derechos de los consumidores contrario a la buena fe, el Tribunal Supremo aclaró que el control de contenido no se podía limitar a comparar la evolución del EURIBOR con el del IRPH -y del resto de índices-, ya que la evolución más o menos favorable del índice de referencia durante la vida del préstamo no podía ser determinante para apreciar su carácter abusivo, al no caber un control sobre el precio del contrato -vid. sentencia del TJUE de 9 de julio de 2020, C-452/18-.
Según el criterio mantenido ad initio por el Tribunal Supremo, los intereses que se iban a aplicar a un determinado contrato -diferencial más tipo de interés de referencia- venían determinados por la valoración del riesgo y las demás características de la operación, como son la solvencia del deudor, calidad de las garantías concurrentes, plazo y cuantía del préstamo; y, por dicho motivo, el Tribunal Supremo rechazó de plano que el IRPH fuera una cláusula abusiva y, por ende, nula, ya que no se había acreditado que dicho índice de referencia conllevara un desequilibrio entre la contraprestaciones de las partes y, ni mucho menos, se había justificado que fuera contrario a la buena fe, ya que el índice en cuestión era un índice oficial que se publicaba en el BOE.
El TJUE, en su sentencia de 12 de diciembre de 2024, Sala Novena, C-300/2023, vino a enmendar la plana a nuestro Tribunal Supremo y supeditó la transparencia de este índice a que el profesional pudiera acreditar que (i) o bien informó debidamente al consumidor para que tuviera acceso a las publicaciones oficiales dónde constaba la información de IRPH; (ii) o bien hubiera facilitado una definición completa del índice y de cualquier información pertinente al consumidor y, en este último supuesto, el profesional debía suministrar la siguiente información:
- Una definición completa de ese índice y cualquier otra información pertinente, en particular por lo que se refiere a una eventual advertencia hecha por la autoridad que haya establecido dicho índice acerca de sus particularidades y de las consecuencias de este que puedan considerarse importantes para el consumidor con el fin de evaluar correctamente las consecuencias económicas de la celebración del contrato de préstamo hipotecario que se le propone.
- La evolución pasada del índice
- El método de cálculo.
- Toda la información que, en virtud de la normativa nacional aplicable en el momento de la celebración del contrato, esté obligado a proporcionar (Circular 5/1994, de 22 de julio).
Para el supuesto de que la entidad financiera no pudiera acreditar debidamente que, o facilitó información suficiente al consumidor para que tuviera acceso a las publicaciones oficiales o, en caso contrario, que informó directamente de los elementos vinculados al índice de referencia en los términos contemplados en la sentencia del TJUE, el índice de referencia no superará el doble control de transparencia y, en consecuencia, procederá su declaración de nulidad por su carácter abusivo. Valoración que, en todo caso, corresponde a los juzgados y tribunales nacionales.
Las Sentencias del Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo nº. 1590/2025 y 1591/2025, de 11 de noviembre, que resuelven sendos recursos de casación relativos a préstamos hipotecarios referenciados al índice IRPH parten de una premisa básica y que, por otro lado, es completamente lógica: “no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo”.
Y, partiendo de lo anterior, el Tribunal Supremo facilita un catálogo de los diferentes elementos que los Juzgados y Tribunales deben tomar en consideración para determinar si una concreta cláusula de IRPH es abusiva y, por ende, nula.
Veamos.
Sentencia del Tribunal Supremo 1590/2025, de 11 de noviembre.
Debe partirse de que el préstamo hipotecario objeto de controversia estaba sometido a la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios: en estos supuestos, el Tribunal Supremo advierte de que los Juzgados y Tribunales deberán analizar las circunstancias existentes a la entrega del folleto previsto en el Anexo I-3 y al diferencial negativo que se contempla en dicha circular.
No obstante, el incumplimiento de esta obligación, la de entregar un folleto informativo en los términos exigidos por la referida Orden de 5 de mayo de 1994 (SP/LEG/11347), no conlleva per se la nulidad del IRPH ya que deberá tomarse en consideración si dicha omisión pudo ser suplicada por la información que se hubiera obtenido por otros medios, incluidos los relativos a la publicación de los datos del índice en páginas oficiales.
Para nuestro Tribunal Supremo, y pese a la jurisprudencia del TJUE, el conocimiento del consumidor se encuentra garantizado con la publicación en el BOE del IRPH, por lo que ad initio se entenderá superado este elemento del control de transparencia.
En el supuesto de hecho enjuiciado, en el que constaba el folleto informativo y una oferta vinculante -aunque de la misma fecha en que se otorgó el préstamo hipotecario, y si bien no figuraba entregada, sí que estaba a disposición de los prestatarios- el Alto Tribunal ha concluido que el IRPH supera el control de transparencia ya que:
- Existió la necesaria información precontractual (oferta vinculante y folleto informativo).
- La cláusula 3 bis tenía una redacción clara, concreta y comprensible que permitía a los adherentes consumidores su comprensión.
- El consumidor podía comparar la propuesta de préstamo que utiliza el IRPH con otras propuestas que utilicen otros índices oficiales que no consisten estructuralmente en una TAE.
Tomando en consideración que la cláusula supera el control de transparencia formal, el Tribunal Supremo no realiza el control de abusividad.
Sentencia del Tribunal Supremo 1591/2025, de 11 de noviembre.
Es en esta segunda sentencia donde el Tribunal Supremo, una vez determinado que el IRPH no era transparente, aborda el control de abusividad para concluir que en este caso concreto el IRPH no es contrario a la buena fe ni genera un desequilibrio en detrimento del consumidor.
La pregunta lógica es ¿Por qué? Y, una respuesta sencilla, es porque según el criterio del Alto Tribunal, en el supuesto enjuiciado, la aplicación del IRPH no implica un coste mucho mayor para el consumidor que si hubiera operado otro índice de referencia.
Para alcanzar tal conclusión, el Tribunal Supremo realiza una valoración de los tipos publicados en la época en la que se suscribió el préstamo hipotecario (julio de 2008):
- Euribor: 5.393%.
- IRPH (Banco de España): 6.044%.
- Tipos medios de las hipotecas en el año 2008: 5,29%.
- Tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de Cajas de Ahorros y de Bancos: 5,20% y 5,29%, respectivamente.
Tomando en consideración esta ponderación, el Tribunal Supremo concluye que el IRPH no es abusivo porque no se genera un desequilibrio importante al consumidor y, además, el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa al consumidor aceptaría una cláusula de ese tipo.
[1] Según reiterada jurisprudencia del TJUE, cuando se trata de elementos esenciales del contrato (precio y prestación), el efecto de la falta de transparencia de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato no es su nulidad, sino la posibilidad de realizar el juicio de abusividad, esto es, entrar a valorar si se trata de una cláusula que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato (vid. SSTJUE de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler ; de 26 febrero de 2015, C-143/13, Matei; de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc; de 14 de marzo de 2019, C-118/17, Dunai, y de 5 de junio de 2019, C-38/17).